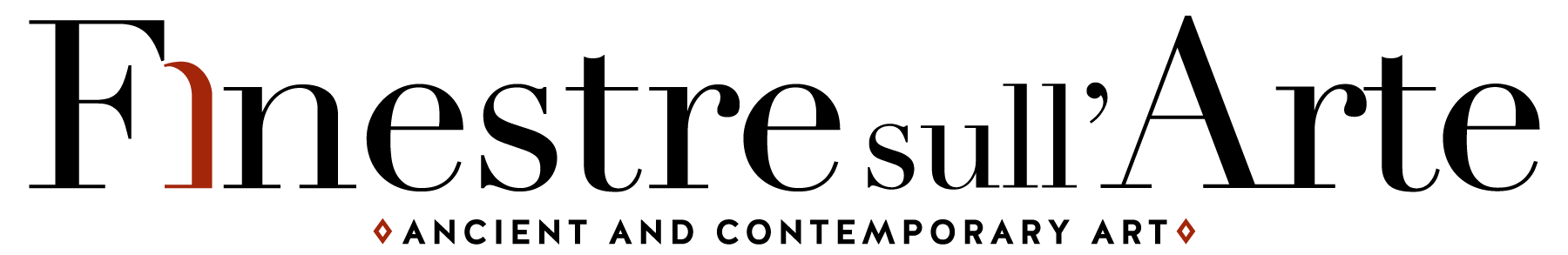¿La restauración de la Basílica Ulpia? No es precisamente emocionante
Se habla mucho estos días de la finalización de las obras de restauración “filológica” de una pequeña parte de la columnata de la Basílica Ulpia que llevaba siglos y siglos en el suelo, en la zona del Foro Imperial de Roma, y de la escalinata situada detrás de ella. Digamos de entrada que el resultado estético no es apasionante. Pero sobre la “belleza”, como sabemos, quot capita tot sententiae. Un dicho que es menos válido, sin embargo, en el plano histórico, por tanto filológico. Tanto porque ese fragmento de columnata como esos escalones, tal y como los vemos hoy, nunca existieron. Y, sobre todo, porque no sólo Roma, sino toda Italia está llena de templos, foros, columnas honoríficas, teatros y demás ruinas antiguas sobre el terreno. ¿Qué hacemos entonces? ¿Los reconstruimos todos como si nunca hubieran existido y nos burlamos así de la Italia del Grand Tour, la de Richardson, Goethe o Forster, por citar sólo algunos? Y, con ellos, ¿nos burlamos también de la Roma “quam magna fueris integra, fracta doces” de la que escribió Ildeberto de Lavardin hace más de mil años, o de la de “De fortunae varietate urbis Romae et de ruina eiusdem descriptio” de Poggio Bracciolini, y aquí estamos en la década de 1430? ¿También nos vemos reducidos a escribir que Apolodoro de Damasco fue el “archistar” de Trajano? Preguntas que gustosamente transmitiré, primero al ex alcalde de Roma Marino que, según se dice, ante la enorme suma de un millón y medio de euros que le entregó un oligarca ruso íntimo amigo de Putin, inició todo esto, luego alex ministro Franceschini, cuya “economía de billetes” se cierne en el horizonte de la especial “pretensión filológica de Disneylandia” que acabamos de describir, y preguntas que hago extensivas también al actual alcalde Gualtieri y al nuevo ministro Sangiuliano.
Por último, para todos ellos y para los lectores de ’Finestre sull’Arte’ añado un texto de 1981 de Giovanni Urbani en el que también habla del Coliseo, para que comprendamos que ya hace cuarenta años hubo alguien que, completamente desoído, nos dijo que la conservación del patrimonio histórico y artístico de Italia y de los italianos es un asunto serio.


La scienza e l’arte della conservazione dei beni culturali, de Giovanni Urbani (1981)
(en G. Urbani, Intorno al restauro, Milán, Skira, 2000, pp. 43-48)
Creo que al asignar a mi intervención el tema “ciencia y arte de la conservación”, se pretendía hacerme reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones que, en el estado actual de la actividad de conservación, existen entre los tres sujetos que tienen voz en este campo: el científico, el historiador y el técnico de restauración.
Diría que son relaciones bastante buenas, pero que serían mucho mejores si cada uno de los tres sujetos se liberara de una vez por todas de la duda de desempeñar un papel instrumental en relación con los otros dos, o más bien de la tentación de asignarles ese mismo papel.
Por poner algunos ejemplos: no creo que la arqueología tenga mucho que ganar con las citadas “ciencias subsidiarias”, que en realidad no son más que instrumentos analíticos o de medida, como la termoluminiscencia o el carbono 14, ideados para necesidades bien distintas y que sólo por una afortunada casualidad resultaron aplicables al campo de la arqueología. Por otra parte, la aplicación de estos instrumentos a la arqueología puede haber beneficiado a sus fabricantes, pero desde luego no ha supuesto un progreso sustancial para las ciencias en cuyo ámbito se concibieron y produjeron. Más o menos lo mismo puede decirse de la generalidad de las técnicas de investigación aplicables hoy en el campo que nos interesa. Aparte de la legítima satisfacción que puede derivarse para los investigadores que fueron los primeros en experimentar el nuevo tipo de uso, y por supuesto aparte del beneficio de las soluciones así aportadas a algunos de nuestros problemas, se trata en cualquier caso de contribuciones unidireccionales, por así decirlo, que no sólo no se traducen en avances en la investigación química o física de base, lo que tal vez sería esperar demasiado, sino que tampoco consiguen determinar las condiciones para el nacimiento de una disciplina científica autónoma, como hace tiempo soñamos que podría ser la investigación conservadora.
Con ello, no se trata ciertamente de abandonar el juego, sino sólo de tomar conciencia de los límites de la contribución que podemos esperar de las ciencias experimentales, mientras sólo podamos asignarles una función instrumental o subsidiaria.
Desde el punto de vista de las relaciones de trabajo, esta situación provoca una cierta dificultad en el diálogo entre los especialistas del patrimonio cultural y los científicos.
Una vez acordado que el objetivo común es la conservación material de la obra de arte, inmediatamente se pide al científico que no se interese por la obra de arte como tal, sino por el puro agregado de materia que la compone. El resultado es que al científico, una vez pasado el gratificante momento de sentarse a consultar el famoso y, para él, insólito objeto, sólo le queda volver a su laboratorio para comprobar si, sobre ese particular agregado de materia, es posible repetir el tipo de experiencias a las que está acostumbrado, esta vez, sin embargo con la reserva mental de que el conocimiento que se puede adquirir no agota, como es habitual en su trabajo, la realidad última del objeto de investigación, que en cambio queda reservada a las reflexiones del humanista y a las manipulaciones del restaurador.
En estas condiciones, no es de extrañar que, después de haber vivido este tipo de experiencias y de haberlas repetido varias veces, el científico se sienta cada vez menos inclinado a un trabajo del que ya no espera producir cambios sustanciales en la forma en que historiadores y restauradores conciben y ponen en práctica la conservación de las obras de arte.
Para cambiar esta situación y conseguir que el científico desempeñe algo más que un papel instrumental y subsidiario, sería claramente necesario que se le considerase responsable, al igual que al historiador y al restaurador, de la realidad última de la obra de arte, es decir, de la obra de arte como tal y no sólo de los materiales que la componen.
Esto no quiere decir que el científico deba convertirse en historiador del arte o restaurador. Los ejemplos de tal versatilidad, afortunadamente bastante raros, sólo han dado lugar hasta ahora a resultados de un amateurismo quizá civilizado, pero muy poco útil. Más bien, la participación del científico debería producirse en un nivel que es común a los otros dos especialistas, pero que extrañamente no parece haber recibido hasta ahora la atención que merece de ninguna de las partes implicadas.
Me refiero al concepto de “estado de conservación”, es decir, algo que debería constituir el momento central de una reflexión llevada a cabo sobre una actividad que se califica de conservación, y que sin embargo sigue siendo tan profundo que sólo puede traducirse en criterios de juicio totalmente subjetivos e inverificables, como ocurre cuando se dice de una obra de arte que su estado de conservación es bueno, mediocre o malo.
Algunos podrían objetar que son los historiadores y restauradores quienes se contentan con este tipo de juicios, mientras que el científico que caracteriza el estado químico o físico de determinadas muestras de los materiales que componen la obra de arte, logra de hecho precisamente esa objetividad y precisión de juicio cuya falta lamentamos. Sin embargo, sólo podemos juzgar con precisión el estado de conservación de cada producto o artefacto en relación con la función concreta que los productos y artefactos están llamados a desempeñar, y que desempeñan más o menos bien precisamente según su estado de conservación material. Pero entonces, si es incuestionable que, al menos desde el punto de vista de nuestra época histórica, la función primordial de la obra de arte es estimular nuestra sensibilidad estética, es de temer que el juicio del científico sobre el estado de conservación de los materiales constitutivos de la obra de arte seaobra de arte sea completamente inservible, no sólo para el historiador y el restaurador, sino para el propio científico que, una vez finalizado el examen de sus muestras, vuelve a la obra de arte para comprobar si el estado más o menos avanzado de deterioro de los materiales examinados se refleja en una mayor o menor capacidad de la obra para cumplir su función de estimular la sensibilidad estética.
Existe el riesgo no sólo de que el estado del material, constatado por medios de laboratorio, no encuentre correspondencia en el estado de la obra de arte constatado de visu con el sentimiento estético, sino incluso de que un grado extremo de deterioro del material se corresponda con el máximo despliegue del potencial estético de la obra.
Pongo el ejemplo de un Renoir que todavía debe de estar en los depósitos del Museo de Arte Moderno de Nueva York, tumbado, tal como yo lo vi hace casi treinta años, en el fondo de una gran caja de cartón que se abría con mil precauciones y casi conteniendo la respiración, despertando cada vez en el espectador una emoción estética que iba mucho más allá de la que, aunque considerable, habría suscitado cualquier otro Renoir. Esto se debía a que, unos diez años antes, la casa del propietario del Renoir había sido prácticamente destruida por un incendio, cuyas llamas habían evitado juiciosamente golpear el cuadro, que en cualquier caso había quedado reducido a cenizas por el calor, permaneciendo tan legible como Renoir. Un Renoir ciertamente único, dadas las circunstancias, y por tanto en cierto modo admirable por encima de la media.
Pregunta: ¿cuál es la relación, en tal caso, entre la propia funcionalidad de la obra de arte y el estado de conservación de sus materiales? No se trata de una paradoja, sino más bien de una regla, si tenemos en cuenta que podemos plantearnos la misma pregunta ante algo mucho menos raro e insólito como una ruina. Tomemos el caso del Coliseo: cualquiera está en condiciones de juzgar que su estado de conservación es malo; sin embargo, nadie sería capaz de decirnos si, y en qué medida, nuestra comprensión del Coliseo como testimonio histórico y como obra de arte se ve comprometida por ese mal estado de conservación. Se podría incluso aventurar que, a efectos de nuestra comprensión histórica y estética del monumento, sería irrelevante que de repente perdiera dos o diez de sus arcos, o incluso que se derrumbara por completo.
Pero si esto es así, ¿qué sentido tiene el ritual por el que, en cuanto el arqueólogo se da cuenta de que una piedra del Coliseo se ha derrumbado, acude al químico para que analice los productos del deterioro, y al restaurador para que, de alguna manera, vuelva a unir la piedra a la parte de la que se ha desprendido?
Supongamos que el arqueólogo está seriamente decidido a sacar conclusiones de los resultados del análisis, con vistas a un encargo al restaurador un poco más exigente que el simple pegado de la piedra, digamos incluso el encargo de restaurar todo el Coliseo. ¿Cómo relacionará el estado de sulfatación de la piedra, y cuántos otros resultados de investigaciones podrá obtener de geólogos, ingenieros estructurales, etc., con un proyecto global de restauración que no se resuelva en una mera cosmética superficial del monumento, sino que consiga frenar su proceso natural de deterioro hasta un punto estrictamente definido?
No podemos eludir el problema diciéndonos que tal decisión por parte de cualquier arqueólogo es una eventualidad altamente improbable por falta de fondos, inercia de las administraciones y similares. Reconozcamos más bien que es el tipo de relación que tenemos con los monumentos del pasado, es decir, la relación basada, como ya he dicho, en el conocimiento histórico y el disfrute estético, la que nos hace, si no satisfechos con el mal estado del Coliseo, al menos incapaces de planificar y llevar a cabo su conservación efectiva. Porque ello supondría, sin duda, cambios sustanciales en el aspecto y uso actuales del Coliseo, cambios no exigidos, y tal vez temidos como “distorsionadores”, por el tipo de consideración histórico-estética en que tenemos al arte del pasado. Y sin embargo, ¿de qué depende que por parte de todos, incluidos arqueólogos e historiadores del arte, se sienta cada vez más la necesidad de garantizar la “conservación material” del arte del pasado?
No podemos pensar que se trata de un imperativo categórico, sin relación con lo que el arte del pasado representa en nuestra concepción de la historia humana. Digamos más bien que en nuestra concepción de la historia humana, en un momento en que el hombre comienza a percibir la terrible novedad histórica del agotamiento de su entorno vital, ciertos valores, como el arte del pasado, atestiguan la posibilidad de que el hacer humano sea integrador y no destructor de la belleza del mundo, comienzan a asumir, junto a la dimensión cognada de objetos de estudio o de goce estético, la nueva dimensión de componentes ambientales antrópicos, igualmente necesarios, para el bienestar de la especie, del equilibrio ecológico entre los componentes ambientales naturales.
Si esto es así, como creo, es muy comprensible que, aunque no tenga relevancia en términos de comprensión histórica y disfrute estético, el mal estado de nuestros monumentos despierte en nosotros la misma aprensión y deseo de recuperación que sentimos ante la naturaleza devastada. Del mismo modo que es bastante comprensible que, ante la degradación de nuestras ciudades, nos resulte intolerable que parezcan ser los propios monumentos los que “muevan los hilos” del cada vez más acelerado proceso de deterioro del entorno urbano, es decir, aquellos valores en los que, por otro lado, estamos reconociendo las condiciones primordiales para una vida urbana a escala humana. Un reconocimiento que, evidentemente, ya no puede limitarse a tomar nota del monumento, por así decirlo, a distancia, es decir, como objeto de estudio o de contemplación estética, sino que debe intentar devolverlo a la dimensión de objeto de experiencia real; en otras palabras en la dimensión de un producto todavía abierto al hacer humano, sobre el cual, es decir, con acciones necesariamente nuevas y diferentes, podemos recuperar y repetir la experiencia de la única forma de actividad que nunca ha devastado el mundo: la actividad creadora.
En otros tiempos, cuando la experiencia de la actividad creativa impregnaba casi todos los aspectos de la vida de la comunidad, y por tanto se plasmaba no sólo en el gran monumento artístico, sino en todo el organismo de la ciudad, la conservación del producto creativo podía implementarse como un proceso vital: con la sustitución espontánea de nuevos productos creativos por aquellos desgastados por el tiempo o en cualquier caso fuera de uso.
La conservación que podemos implementar no puede, desgraciadamente, apoyarse en esta capacidad de autoregeneración, es decir, no puede tener lugar con la creación de nuevas obras de arte, sino sólo con el mantenimiento indefinido de las ya existentes. Estamos claramente ante una obviedad. Pero debería ser igual de obvio que nos estamos asignando así una tarea estrictamente inexorable o, en todo caso, limitada en el tiempo, ya que es una ley indefectible de la termodinámica que nada puede conservarse indefinidamente. La elección es entonces entre dos procesos de cambio diferentes: uno que está en todo caso en la fuerza de las cosas, y que tarde o temprano terminará necesariamente con la desaparición de lo que hubiéramos querido conservar; o un cambio que es el producto de una conservación finalmente efectiva, es decir, capaz de repetir la experiencia creadora del pasado no en términos de realización artística, que nos están definitivamente vedados, sino en términos de imaginación científica e innovación técnica.
Tomemos de nuevo el caso del Coliseo. La improbable decisión de intentar su restauración se vería hoy, en cualquier caso, frustrada por dos obstáculos insuperables: nuestra incapacidad para informar en términos objetivos sobre su estado de conservación y, por tanto, la incongruencia de una intervención, de cualquier tipo, que pretendiera reparar un estado de conservación indefinido.
Todo lleva pues a pensar que si la ciencia tiene un servicio que prestar a la restauración, este servicio consiste en aclarar lo que debe entenderse por estado de conservación. Si la velocidad con la que las galaxias se alejan a millones de años luz es mensurable, así como, en el extremo opuesto, la vida media de la radiactividad de una materia, es difícil ver por qué la velocidad con la que se deteriora el Coliseo, el ritmo al que lo informe prevalece sobre la forma, no debería ser mensurable. Una medida tan anómala como cualquiera, porque debe referirse “de algún modo” a lo que en la obra no es susceptible de cálculo racional: la calidad artística. De hecho, es fácil imaginar, de nuevo en el caso del Coliseo, lo poco que afectaría a esta calidad la pérdida incluso de toneladas de material, y en cambio el efecto devastador de una grieta, por pequeña que sea, abierta en una estatua de Miguel Ángel (con la variante añadida de la entidad de la ofensa: si se ha causado en un rostro o en un drapeado...).
Sin embargo, también hay que considerar si estas dificultades conceptuales bastan para desbaratar la hipótesis de una medida tomada sobre el estado de conservación y la velocidad de degradación, ahora que la ciencia acaba de empezar a ocuparse de lo informe y el caos. Por eso decimos que la solución al problema de la conservación debe buscarse dentro de este nuevo campo de especulación teórica. Un esfuerzo que, en términos de imaginación creativa, no sería menor que el del arte del pasado, conservado así finalmente de la única manera que importa: como matriz de una experiencia renovada de hacer creativo, y ya no sólo como objeto de estudio y contemplación estética. Un objeto que ciertamente no puede ser abolido ni reformado por la innovación científica, pero al que ésta tal vez lograría añadir lo que el estudio y la contemplación son incapaces de asegurar: la integración material del pasado en el devenir del hombre y en las preocupaciones que le impone su ser en el mundo.
Advertencia: la traducción al inglés del artículo original en italiano fue creada utilizando herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la total ausencia de imprecisiones en la traducción debido al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.